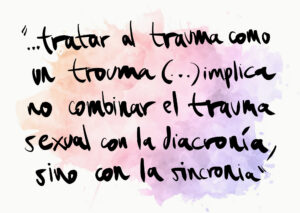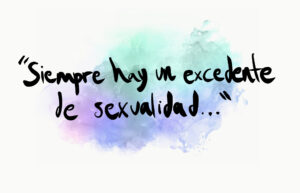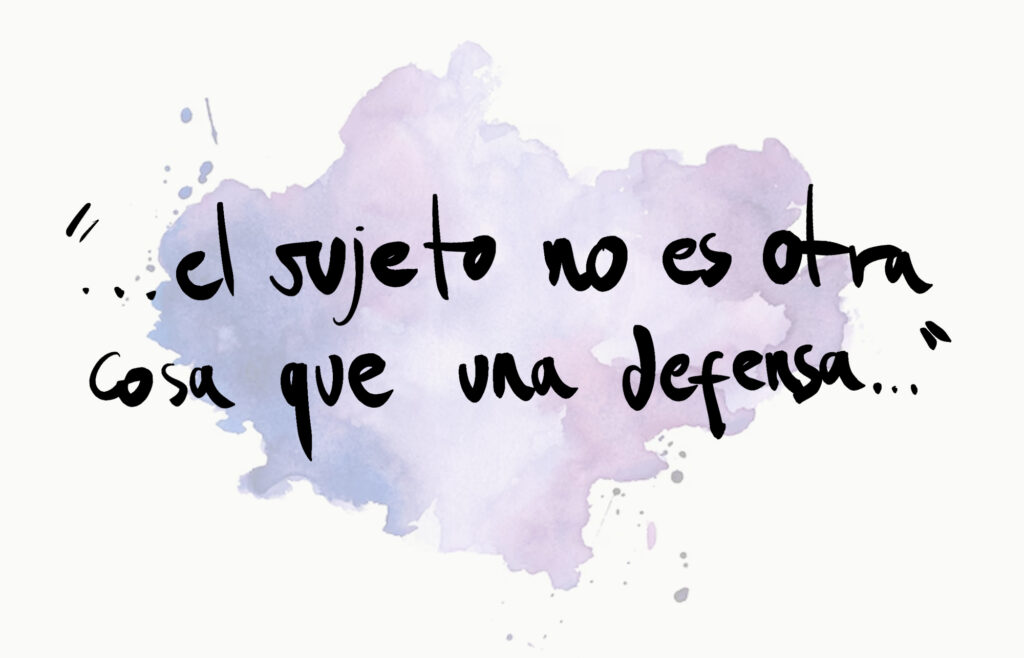EL ESTATUS DEL TRAUMA
Jacques-Alain Miller
Para animar este esfuerzo de paso a paso, que por mi parte es un esfuerzo de precisión, puedo delinearles ya una gran perspectiva a partir de esta pregunta relativa al estatus del trauma. La línea clásica, la que en el psicoanálisis se cree ortodoxa, consiste en buscar siempre la herida antigua, en pensar absolutamente el trauma dentro del orden de la diacronía, dentro del orden de lo que ocurrió antes, alguna vez, al individuo. Esto desemboca en una indagación diacrónica que sitúa en primer plano la rememoración. No hay duda de que el abordaje de Lacan, que él nos hizo ver en Freud, consiste al final, no de inmediato, en tratar al trauma como un trouma -es un neologismo suyo, que implica no combinar el trauma sexual con la diacronía, sino con la sincronía. Cuando al final de su enseñanza él llega a formular que no hay relación sexual, nos brinda la fórmula sincrónica del trauma. Tal es la versión última del trauma sexual en Lacan: No hay relación sexual. De algún modo, esto nos da el axioma de los traumas, y no nos permite saber cuándo, cómo ni con quién se produjo o se producirá el trauma, pero nos asegura que lo habrá, que en cualquier caso lo hay. No hay relación sexual significa que en cualquier caso no hay buena relación del sujeto con la sexualidad. De cualquier encuentro primero con la sexualidad, el sujeto sólo puede hablar bajo la forma del mal encuentro, aunque en ese encuentro se halle especialmente exaltado. No es forzoso que ese encuentro tenga lugar con una tonalidad de ”repugnancia y espanto”. Si parece exageradamente excelente, los demás encuentros siempre serán fallidos en comparación con ése. El No hay relación sexual dice que en cualquier caso hay un punto traumático y que en la dimensión de la sexualidad el sujeto avanza a los tumbos.
La idea de una historia de la sexualidad no tiene cómo golpearnos. Si hay una historia de la sexualidad, ello se debe a que, como no hay relación sexual, en su lugar hay invenciones sociales de esa relación, y en el interior de ellas el sujeto debe situarse, hacer su pequeña invención propia -que por lo general está, además, desfasada respecto de la invención social. Cuando puse el acento sobre la arqueología religiosa del psicoanálisis en Foucault, oponiéndole la arqueología científica del psicoanálisis, que es la de Lacan, me replicaron que se trataba menos de religión que de prescripción. Pero ésa es toda la cuestión: cuando se trata de la sexualidad, siempre nos ponemos en manos de las prescripciones del amo. En todo caso, siempre hay un amo que prescribe lo que debe ser la relación sexual, justamente sobre el fondo de ese No hay.
El axioma No hay relación sexual explica lo que tan bien se observa y se constata en la experiencia analítica, y que podemos caracterizar como una desproporción entre la causa y el efecto. (Por razones de estructura, cuando hay desproporción la causa está en juego.) Lo que vemos en la relación de causalidad es que hay precisamente una falta de proporción entre la causa y el efecto. En cada recodo de la experiencia analítica encontramos esa desproporción. Lo que hace que el sentido común desconfíe de los informes de la experiencia es, por ejemplo, lo siguiente: ¿por qué el hecho de haberme acostado en la cama de mi padre podría haber echado a perder para siempre mi sexualidad, mientras que para alguno eso ocurriría por haberse acostado en la cama de su madre, y para otro por haber visto desnudo a su padre o a su madre, o bien por no haberlos visto desnudos jamás? Para uno, haber sido acariciado, para otro, jamás haberlo sido. Esto nos ilustra lo que tiene de inaprehensible la relación entre la causa y el efecto cuando está en juego la dimensión sexual tal como se la capta en la experiencia analítica.
El axioma de Lacan, No hay relación sexual, nos simplifica el trabajo de concebir esa relación de causalidad en la dimensión sexual. Como ustedes saben, ese axioma incide en la significación de la castración, esta significación de No tengo lo que hace falta en el nivel genital, es decir, en el nível de la relación con el Otro, No sé lo que hace falta para hacer existir la relación sexual. Tal es el valor de una de las significaciones de (-φ), ese matema de Lacan que se relaciona con el falo como imaginario y que es lo que haría que haya relación sexual. (Por un atajo, además, esto es lo que permite distinguirlo del falo simbólico, que no es lo que haría que haya relación sexual, sino que designa la función por la cual el sujeto se relaciona con la sexualidad, o más bien con la ausencia de relación sexual.)
Con esto les di un pequeño panorama de lo tocante al estatus del trauma. Pero ¿qué ocurre cuando intentamos captar el trauma a partir del sentido? Pues bien, lo captamos como un hecho de historia. Y ahora avancemos lentamente para pescar bien el valor de esta noción de ”hecho de historia” y sacarle el jugo.
La primera enseñanza de Lacan presenta la experiencia analítica misma como una historización, y ustedes saben que él llega a darse vuelta hasta el punto de decir, hacia el final de su enseñanza, exactamente lo contrario – que, si a algo no debemos acercarnos jamás, es a la historia.
Ya lo he destacado: las polémicas esenciales de Lacan son las que él mantiene consigo mismo. A decir verdad, las polémicas con nosotros mismos son las únicas interesantes: en lugar de acusar al otro por no comprender nada, darnos cuenta de que nosotros mismos no comprendemos nada. Es la disciplina propia del levantamiento de la represión. Por ejemplo, nada hay más saludable que releer a Freud partiendo del principio de que no comprendemos nada en textos que ya hemos leído, comentado y explicado. Es una disciplina, incluso una ascesis, colocarse en la posición de volver a estar ante un problema.
Pues bien, ¿qué es un hecho de historia? Podemos captarlo por la negativa. Un hecho de historia es un hecho que no es bruto, sino que en sí mismo tiene un sentido. El meollo de la cuestión consiste, a mi entender, en que un hecho es un hecho de historia cuando lo captamos como algo que se experimenta con un sentido. Cuando intentamos captar el trauma -y la consiguiente fijación- a partir del sentido, es decir, de algo que el sujeto experimenta como provisto de un sentido, la represión misma se asocia a que ese sentido sea reconocido o censurado. La represión deviene equivalente a la censura del sentido, a lo cual se opone el levantamiento de la represión como reconocimiento del sentido. En la medida en que el primer Lacan piensa el psicoanálisis dentro del registro de la historia, lo reprimido es, para él, del orden del sentido.
Esta teoría implica que la fijación sea ”estigma histórico”, según la expresión de Lacan. ”Estigma” es un término excelentemente elegido: designa las heridas, las marcas, las improntas, las cicatrices, las huellas, evoca el término ”trauma” y al mismo tiempo es el punto de fijación, como se expresa Freud cada vez que habla de fijación. Ésta es entonces un fenómeno del sentido, designa un sentido que ha sido determinante, causal, en la historia del sujeto.
Vemos bien el valor operacional que el término ”histórico” tiene bajo la pluma de Lacan. Ese término se opone exactamente a ”biológico”. Un hecho de historia está en las antípodas de lo que sería un dato biológico o un dato fisiológico. Aquí, ”historia” se opone a ”desarrollo” tal como ”hecho bruto” se opone a ”hecho de historia”. Por consiguiente, en la fijación lo que se fija es estrictamente un sentido. El trauma es el trauma de un sentido, y por eso Lacan ilustra la fijación mediante el vocablo ”página”, como cuando hablamos de las páginas de historia o de las páginas de gloria: ”página de vergüenza -dice – que se olvida o que se anula, o página de gloria que obliga”. Sin duda, asistimos a una implicación del sujeto en la relación de causalidad a partir de lo ”vivido como”. (Para abordar las cosas, otra vez tenemos aquí una expresión que sigue siendo familiar, que nació en el terreno de la fenomenología y que incluso pasó al uso corriente.) Si el sujeto está aquí implicado en la relación de causalidad, pues, lo está a título de sujeto del sentido. Una vez que decimos ”sujeto del sentido”, ello no se distingue de una subjetividad. Observen que al comienzo de su enseñanza no hay para Lacan una antinomia entre el sujeto y la subjetividad. Por el contrario, ambas cosas se superponen, por más que no parezcan coincidir exactamente en su uso cuando lo leemos de cerca mientras lo seguimos: se piensa el sujeto a partir de un ”eso tiene sentido para él”. Esto quiere decir que aquí tenemos un sujeto absolutamente solidario del significado. Por medio de un paso al límite, esto permitirá a Lacan sustituir el término ”significante” por el término ”sujeto”, para sorpresa general. Pero el hecho de que el sujeto sea el del sentido es lo que torna impensable – inhallable, en todo caso, a menos que me equivoque, en el informe de Roma de Lacan- la noción de un sujeto del significante.
¿Qué quiere decir la noción de ”historización primaria”? Quiere decir que, de manera primaria, el sujeto proviene de la historia y jamás del desarrollo. El sujeto vive absolutamente en el elemento de la historia y no dentro de un desarrollo biológico. Esto significa que incluso la interpretación es primaria, o sea que toda experiencia es algo ”vivido como”, es inmediatamente una interpretación de lo que se experimenta. En este aspecto, todo tiene sentido para el sujeto del sentido.
En forma correlativa de esa interpretación primaria, hay que reconocer que también hay una alteridad primaria, es decir que algo tiene sentido para el sujeto por no tener sentido para algún otro. Esa relación con el otro puede ser – enumero los términos de Lacan – de agresión, de seducción, de simbolización.
Aquí vemos la conexión e incluso la homogeneización – de la que hablé – entre la fijación y la represión. Lo reprimido es el significado. Por ello Lacan dice, en esa época, lo que al pasar evoqué la vez pasada, a saber, que el síntoma es ”el significante de un significado reprimido de la conciencia del sujeto”. Pero incluso a lo largo de todo ese informe de Roma pescamos que en definitiva el misterio consiste en saber cuál es la instancia que reprime, cuál es la causa de la represión. Una vez que tomamos la fijación como un sentido, la causa de la represión es como mínimo muy imprecisa, y en este punto doy todo su valor a lo que recién les cité rápidamente: ”página de vergüenza que se olvida o que se anula, o página de gloria que obliga”. Pero ¿qué es ese ”se” impersonal, sino la huella de una vacilación, bajo la pluma de Lacan, en afirmar que quien aquí olvida y anula es el sujeto, es decir, a fin de cuentas, en relacionar la represión – y hasta la forclusión, dado que aparece el verbo ”anular”- con una posición subjetiva.
Un excedente de sexualidad
Aquí vemos en qué punto Freud le lleva la delantera a Lacan y por qué Lacan llegará al objeto a empujado por Freud. En éste, la causa de la represión está indicada de una manera inequívoca, que resalté para ustedes en el texto de su carta 46, por la expresión ”excedente de sexualidad”. La tesis de Freud acerca de la causalidad de la represión es que ésta se debe al despertar de un excedente de sexualidad (Sexuellüberschus) que suscita una defensa. Por eso hay represión. No nos defendemos de la ”página de vergüenza que se olvida o que se anula”, sino del excedente. Por esta vía Lacan llegará a reconocer que el sujeto no es otra cosa que una defensa, que el sujeto se constituye primordialmente como un ”no”, como una negación, y ustedes saben que Lacan extenderá la negación hasta incluir en ella la elisión. Todo este asunto está en la vena de la articulación freudiana: nos defendemos de un excedente de sexualidad. Es decir que el sujeto de la represión es introducido allí a partir de la defensa, y $ no escribe sino esa defensa, o sea, el sujeto como defensa respecto de a – que aquí consideraremos como el excedente de sexualidad. Esa tesis de Lacan según la cual el sujeto es hendido, escindido por el objeto a -tesis que parece extravagante y cabalística-, es la traducción, mediante el matema más preciso, de la tesis freudiana del excedente de sexualidad como causa de una defensa.
Lo repito aquí para indicar de manera palpable – e irrefutable, a mi entender – que Freud le lleva la delantera a Lacan, pero también para que se note que el axioma No hay relación sexual significa que siempre hay trauma, que la cosa siempre sale mal. Ese axioma, a partir del cual ustedes pueden poner en serie lo que llega al análisis en forma de anéc-dotas, es correlativo de este otro: Siempre hay un excedente de sexualidad. Más aún, debido a que no hay relación sexual, o sea, a que la sexualidad tiene la significación de la castración, siempre hay un excedente de sexualidad. Es lo que Lacan escribió como
a
______
(-φ)
Creo que, a partir de estas breves indicaciones, quienes acaso no están habituados a manejar estas letras – sólo pienso en ellos – ya tienen con qué orientarse: si aquí el (-φ), la castración imaginaria, traduce el No hay relación sexual, la a traduce lo que en el texto de Freud es el ”excedente de sexualidad” como causa.
La sexualidad llega con el estatus de un excedente, el goce llega como cantidad suplementaria. Cuando Lacan diga que en la experiencia analítica el goce es un plus-de-gozar – o sea, un suplemento con respecto al significante, a lo simbólico – y por ello deba asignarle una letra diferente – esa a que no es una letra de significante y que parece enigmática -, intentará traducir a su manera el axioma Siempre hay un excedente de sexualidad.
Histeria y obsesión
Dado que estoy haciendo la lista de los déficits de Lacan con respecto a Freud en el momento en que inaugura su enseñanza, agregaré que, en ese informe de Roma, la noción misma del après-coup no encuentra un lugar convincente debido a que el hecho siempre está primordialmente dotado de sentido. En su carta 59, Freud ya está adelantado con respecto a esa teoría de Lacan, pues formula lo siguiente:
las fantasías histéricas, […] según veo, por lo general se remontan a las cosas que los niños oyeron en época temprana y sólo con posterioridad (nach-träglich) entendieron.
En esta simple observación de Freud ya está implicado el estatus del après-coup (el sentido sólo llega con posterioridad) y por lo tanto se distingue muy bien la disyunción del significante con respecto al significado. Toda la primera teoría de Lacan no da cabida a esa disyunción. Este hecho es determinante.
En cuanto al excedente de sexualidad, podemos agregar las dos vertientes según las cuales Freud lo distribuye en la carta 75:
Para la histeria, [la condición es] que una vivencia sexual primaria (anterior a la pubertad) se haya producido con repugnancia y espanto, para la neurosis obsesiva, que se haya producido con placer.
Saben ustedes que, si establecemos una relación entre el excedente de sexualidad – causa de la represión – y lo que aquí es, para Freud, la vivencia sexual primaria, obtenemos esa diferenciación entre la histeria y la posición obsesiva según haya habido repugnancia o placer, y cuyas consecuencias en la dialéctica subjetiva son mucho más complejas. El encuentro repugnante con la sexualidad en su vertiente histérica parecería tener que ser la causa de que se quiera que el Otro se aleje, cuando en realidad ello más bien se transforma, por el contrario, en insatisfacción. A este respecto, cuando queremos hablar del establecimiento de la relación con el Otro, hablamos de histerización. Esa repugnancia en el nivel del goce se traduce, en el deseo, como insatisfacción, como un ”¡No alcanza!”, como un ”¡Otra vez!” [encore]. A la inversa, en la obsesión, cuyo encuentro con la sexualidad es placentero (viene acompañado por un exceso de placer) y debería implicar un ”¡Que venga!” dirigido al Otro, reverbera como un agujero que suscita un ”¡Basta!”, un ”¡Suficiente!”. Podríamos enriquecer ese ”¡No doy más!” con toda una gama de sentidos, no sólo el de la impaciencia. Es una fórmula de separación respecto del Otro que ansía demasiado. Ese ”¡No doy más!” también está en el principio de la retención por la cual tiempo atrás se explicaba la avaricia obsesiva. Era una manera de abordar, por medio de la teoría del carácter, ese ”¡No doy más!” radical. Dentro de esa teoría ustedes también pueden abordarlo a partir del tema del orgullo por no tener nada que demandar ”porque no doy más”.
*Texto extraído de la clase del 13 de enero de 1988 del Curso de Orientación Lacaniana, por Jacques-Alain Miller: Causa y consentimiento – 1ª ed. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Paidós, 2019. p.138-145. Publicado con la amable autorización del autor. Gracias a Paidós que cedió los derechos de publicación.