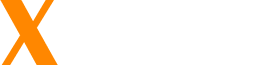La identidad sexual depende de una identificación, un semblante. Permite maniobrar, mal que bien, con el cuerpo que se habita, no necesariamente con las pulsiones parciales, cuyo sentido sexual depende de la función fálica. La sexuación, distinta de la identificación, es un proceso conforme al cual se deviene un hombre o una mujer cuyo tinte, a fin de cuentas, es variable, incluso en un mismo sujeto a lo largo de su vida, según el modo en que se sitúe ante la imposibilidad y opere con la inconsistencia; entre el no y el vacío. De aquí en más, cualquier arreglo es posible tratándose de la pareja amorosa.
El conflicto de M. reside en que se siente empujado a ser el soporte de todas las mujeres. Al mismo tiempo, gusta de los hombres “viriles”, de los que espera el don del falo, pero no puede amarlos. Así, se ve imposibilitado de establecer una relación amorosa con casi cualquiera, pues, si alguno lo ama, se ubica allí como el que debe dar soporte y desaparece en el encuentro. El impasse de M. se resuelve cuando, en un segundo tiempo, consigue acomodarse a lo femenino en él, leído como lo que, a su propio modo, lo saca de la demanda fálica en la que se atasca. Cierto diálogo con las mujeres y con los hombres en posición femenina (independientemente de su identidad sexual) lo vivifica; dar lugar a lo femenino en él mismo, entendido como no pretender estar siempre a la altura de toda demanda, dejar vacío el espacio de la respuesta, le permitirá enrumbar su camino. Este no es, por otra parte, un arreglo infrecuente entre ciertos homosexuales refinados.
Vemos, en otros casos, la aparición de las llamadas relaciones “sexo afectivas”, denominación que indica que el encuentro sexual no se reduce al uso del cuerpo del otro, puesto que se cultiva el cariño, pero sin proyecto en común. A veces ocurre porque la certeza de la pasión no se ha presentado. Es curioso cómo esta denominación apacigua a algunas mujeres, sea porque evita el compromiso, sea porque limita el estrago de la demanda de amor: le da un lugar a una relación que, de otro modo, permanecería en la indeterminación. Pero no hay elección sin decisión que la acompañe. Y esta puede ser variada; como señala M.-H. Brousse, “Lacan distinguía entre el amor imaginario, el simbólico y el real. El primero es el flechazo, donde el otro es lo que menos importa porque es algo de nuestra imaginación; el simbólico era, para Freud, el amor al padre; y después está el amor real, que es el amor sin piedad. Es un amor que no busca reciprocidad y que no se engaña, uno conoce los defectos del otro, pero aun así lo quiere”. [1]
Finalmente, podemos recordar también el “ser de a tres” que forja M. Duras en su vida. Como fuere, amor, deseo y goce se trenzan de modos que no pueden ser leídos sin hacer el duelo de los ideales, que saturan el agujero de la alteridad radical.
Marita Hamann (NEL Lima – AMP)
[1] Brousse, M.- H.; El amor real es el amor sin piedad, 2012, http://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2012/11/10/amor-real-amor-piedad/0003_201211G10P29991.htm